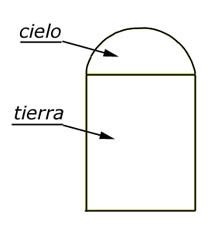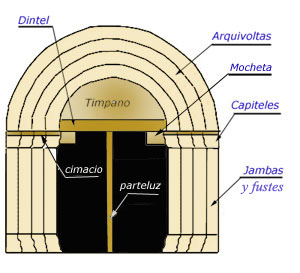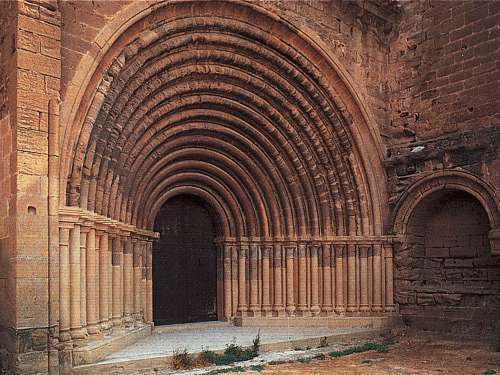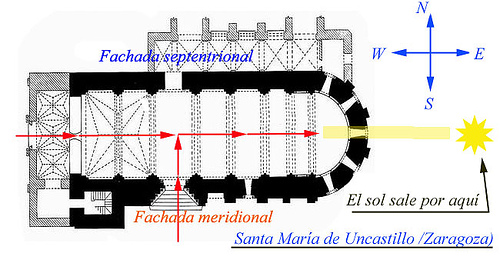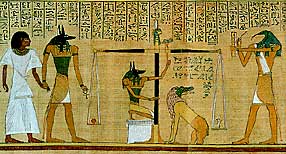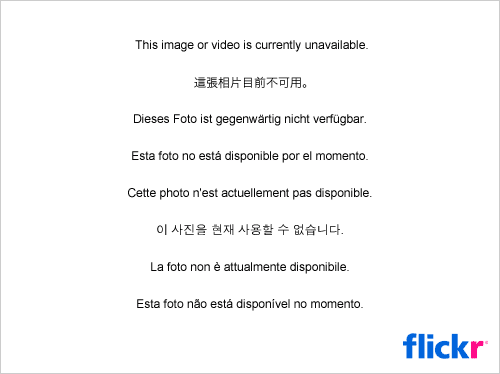Erotismo en el románico
¿Se imaginan ustedes que un párroco, para ilustrar los peligros de la carne utilizara los lugares más significativos del exterior de su parroquia para colocar fotografías del Penthouse? Es realmente difícil de imaginar
Sin embargo, las imágenes eróticas en los edificios románicos son algo bastante habitual. Y no estamos hablando de erotismo light, algo así como una imagen de Eva en la que se entrevé un pecho, no. Estamos hablando de masturbaciones, coitos, sexo oral y zoofilia. Todo ello en iglesias, de cara a todo el mundo.
La explicación estándar es precisamente la que comentaba al principio: se trata de una advertencia, una admonición contra la lujuria y los pecados de la carne. Hay otra posible explicación, y es que en el siglo XII la vida sexual se llevaba de una manera mucho más abierta que actualmente, no siendo motivo de escándalo que ciertas imágenes aparecieran en las portadas de las iglesias, por promiscuas, e incluso pornográficas que fueran.
Evidentemente quien esto escribe es ignorante de los verdaderos motivos de la presencia de este erotismo tan subido de tono en el románico, pero ciertos indicios que apuntan más bien a la segunda posibilidad, y es que los canteros esculpían en función de sus vivencias, en función de su tiempo y en función de sus intereses inmediatos. Toda obra humana es hija de su tiempo, y está realizada por seres humanos que sienten las pulsiones de su tiempo. Esto parece ser un comentario obvio, pero parece que a veces se olvida. Puedo ilustrar varios ejemplos:
Yo he visto personalmente un escudo del Athlétic de Bilbao en la torre de la iglesia de Santa María de Trujillo, y un astronauta con su escafandra y tubo a modo de cordón umbilical en la catedral nueva de Salamanca.
Vean si no lo creen, fotografiado por mí el 7 de Julio de 2003:
No, no existe ninguna relación entre los constructores de catedrales y los extraterrestres, y no; tampoco los constructores de catedrales tenían acceso a la máquina del tiempo. La realidad es mucho más sencilla: los casos de Trujillo y Salamanca ilustran una tendencia profundamente humana de reflejar los acontecimientos cotidianos en cada momento. Ambos casos son restauraciones modernas, y en ambos casos, alguien quiso reflejar instantáneas de su tiempo para que quedaran inmortalizadas en piedra. No parece descabellado que esa pulsión sea eterna y ubicua.
Estos ejemplos nos inducen a pensar que las imágenes de fuerte contenido sexual son fruto de una permisividad temporal que luego desapareció con la llegada del gótico. Cuando aparece una mujer desnuda cuyos pechos son succionados por sapos, o por serpientes no cabe duda: se trata de una alegoría de la lujuria. Pero es que muchas de las imágenes románicas nos sorprenden por su vivacidad, su frescura y descaro. Algunas son decididamente fuertes.
El románico cántabro es especialmente rico en manifestaciones eróticas, destacando la colegiata de San Pedro de Cervatos por encima de todas las demás. Esta colegiata se encuentra a escasa distancia de Reinosa, y es una verdadera gozada. La crecana de San Cipriano de Bolmir posee imágenes similares, si bien de menor realismo.
Vean la siguiente fotografía de Cervatos, que no es mía. Pertenece a la página www.1romanico.com

Para que se hagan idea de la magnitud de lo ilustrado en ocasiones, vean el siguiente canecillo fotografiado por mí en Julio de 2005 en la iglesia de Santa María do Sar, en Santiago de Compostela:
TRas observar un rato, podemos entender lo que se ilustra en este canecillo...
Decididamente, en este caso la hipótesis de que los canteros reflejaban la vida real en sus obras no parece demasiado realista. En todo caso, la libertad de expresión parecía casi absoluta en ciertos momentos.